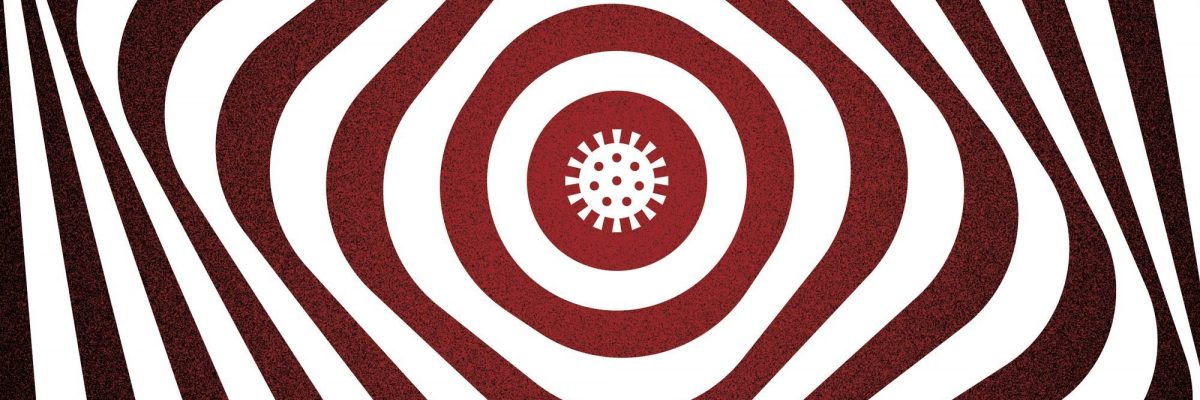
Opinión
El miedo y la utopía
23 de junio de 2020
Es el odio, ha pensado mi cabeza aún apoyada sobre la almohada. Es el odio y la tensión que genera, la sensación de ahogo, el miedo, al fin y al cabo. Enturbia lo que antes era cristalino, limpio, transparente, y lo ralentiza todo, desde el movimiento de los dedos al escribir a la capacidad para recordar lo bueno. El poso del odio es corrosivo: aniquila cuanto encuentra a su paso. Por eso genera bloqueo y desconcierto.
Cuando ese clima de odio y de fractura se instala en una sociedad en estado de shock que aún no ha terminado de salir de la peor pandemia de los últimos 100 años, la ilusión se evapora y la utopía queda condenada a no dejar de serlo. Y ahí se esconden muchas claves de lo que nos está sucediendo y, posiblemente, de lo que está por venir.
Así que me he levantado de la cama como un resorte dispuesta a mirar la realidad de frente. No solo la realidad de ahora, sino más bien la de hace dos semanas, la de hace un mes, la de marzo incluso y, si me apuran, la de antes, esa que ya ha sido bautizada como "vieja normalidad" sin habernos pedido permiso siquiera, sin habernos dado opción a decirle adiós y a cubrirla con unas paladas de tierra humedecida en lágrimas. Como si pudiéramos despojarnos de nuestra vida con la misma alegría con la que en los primeros días de confinamiento nos peleábamos en casa por bajar la basura al portal en una especie de impulso de rebeldía casi clandestino.
No lo era. No lo es. Tomar conciencia de que nuestras vidas de antes ya no volverán a serlo mientras lloramos a más de 26.000 muertos a los que ni siquiera hemos podido honrar es tan doloroso como inasumible. Apenas tres meses no dan para sobreponerse a tanto. Súmenle el clima de odio y agiten la coctelera. El resultado puede acabar siendo una huida hacia adelante para pasar página cuanto antes y convertir la "nueva normalidad" en algo que se parezca lo más posible a la "vieja". Aunque por el camino nos perdamos a nosotros mismos.
Cuando concebimos estas páginas, en los albores del abril más aciago de nuestras vidas, aventurábamos que para las vísperas del verano tal vez estaríamos hablando ya de la pandemia en pasado o al menos no en presente continuo. Recuerdo que cuando intentamos vislumbrar en qué situación estaríamos en junio, el silencio de la gran ciudad nos emocionaba y espeluznaba a partes casi iguales; de pronto podíamos conectarnos con el canto de los pájaros, con una vida a fuego lento, con la idea de un bizcocho en el horno o de una hogaza de pan casero.
Algo nos decía que hasta ese momento habíamos vivido muy por encima de nuestras posibilidades. No materiales, claro: emocionales y de pura supervivencia. Y que cuando saliéramos del confinamiento, comenzaríamos a tejer los mimbres para levantar una sociedad mejor, más justa y solidaria, en lugares más habitables, vivibles, humanos, donde poder volver a ser lo que habíamos olvidado: personas, ciudadanos; una sociedad que pusiera, por fin, en valor unos servicios públicos que se han ido dejando en los huesos en favor del negocio privado y en aras de una supuesta rentabilidad económica cuyo precio se paga en vidas. En vidas de ancianos abandonados a su suerte en residencias gestionadas por fondos buitre. En vidas de personal sanitario que se ha dejado literalmente la piel, y mucho más, en salvar las de todos nosotros. En vidas de niños sin recursos alimentados a base de pizzas. En vidas de alumnos en situaciones de vulnerabilidad que difícilmente han podido acceder a una enseñanza que, si ya estaba en situación de inanición antes de esta crisis, ahora necesita también de respirador. En vidas de trabajadoras y trabajadores precarios.
Porque esa ausencia de cuidados es, al fin y al cabo, una deshumanización intencionada y calibrada que se paga con las vidas de todas y todos. Con las nuestras. Y escribo "vidas" y no "muertes", porque son las manos de quienes aquí seguimos las únicas que pueden amasar esta realidad para transformarla en otra; como los bizcochos o las hogazas caseras de pan.
Estábamos metidos de lleno en la pandemia, pero intuíamos que habría cambios que ya no tendrían marcha atrás. Hasta que empezaron a abrirnos la puerta y lo primero en entrar no fue el aire fresco, fue el odio. Y las terrazas de los bares volvieron a llenarse de esa tan reclamada "libertad" que gritaban días atrás aquellos para quienes la libertad también es propiedad privada; suya, no puede ser de otra manera.
————-
"El futuro da miedo y parece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Hay una parálisis de pensamiento utópico. Y un mundo sin utopías mira hacia atrás", decía hace unas semanas el intelectual e historiador italiano Enzo Traverso.
Vivir en la incertidumbre y en el desconcierto es como amanecer cada mañana en un día brumoso: vislumbrar el futuro se hace casi imposible, tal vez porque intuimos que el futuro es ahora, que es esto, que no habrá más. Pero siempre hay más. Y puede ser mejor. Lo saben bien quienes siembran odio y escogen momentos de crisis para ventilarlo: son conscientes del poder del miedo porque viven aferrados a él.
Por eso, el miedo y la dominación que ejerce sobre cualquiera es la peor de las condenas. Sin él, la utopía puede dejar de serlo. Ni más ni menos. Y la sola posibilidad de que eso suceda ya debería ser el mejor futuro posible.
Lee el especial completo '...Y llegó la pandemia' en este enlace
Si quieres recibir esta publicación impresa en tu domicilio, únete a La República de Público